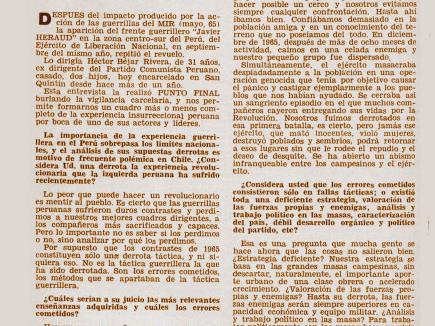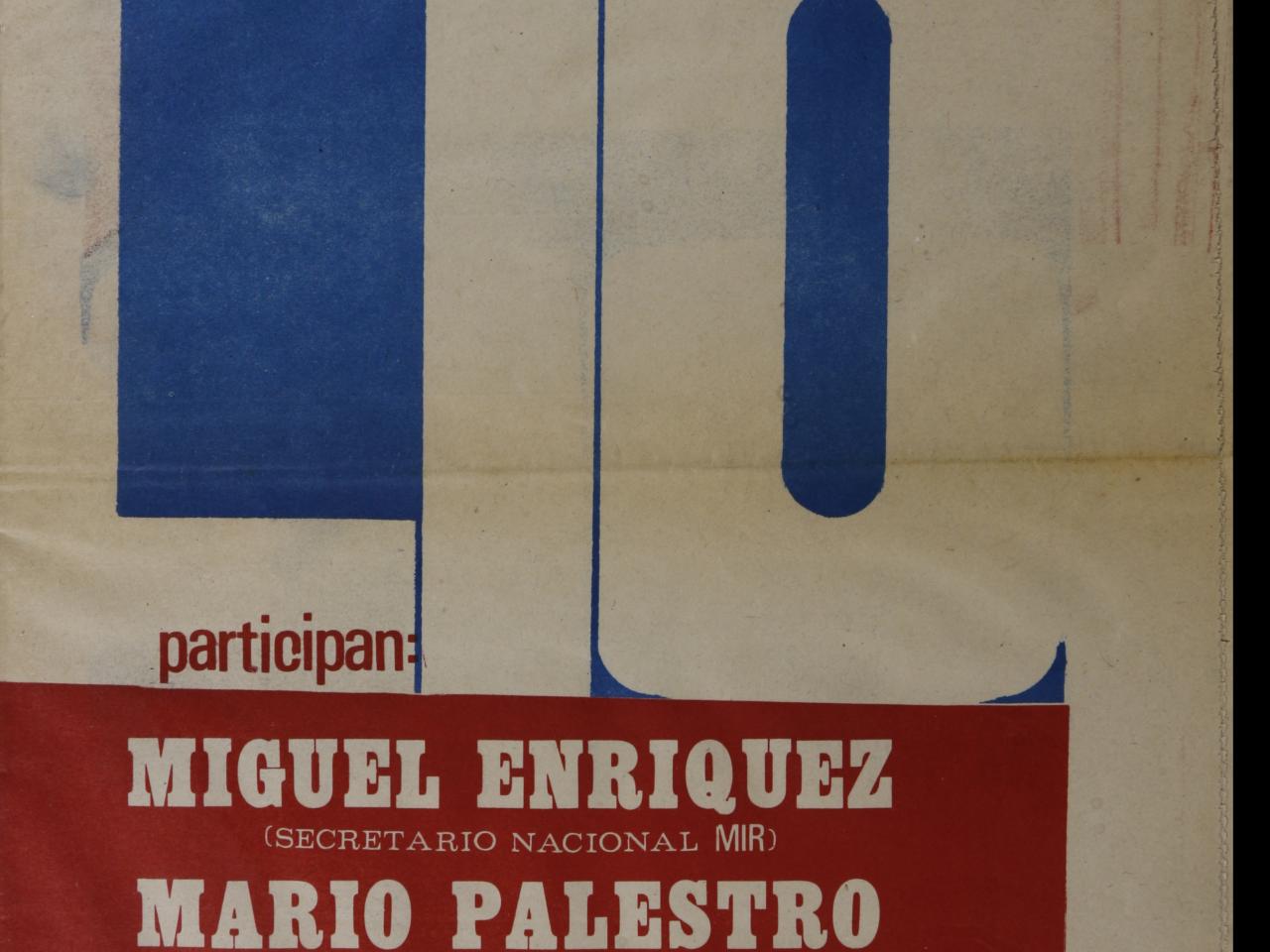En los albores de 1966 Miguel Enríquez conoce China, escribiéndole desde esas tierras a su padre que “no puedo negar que me choca el tremendo culto público al presidente Mao (hay estatuas suyas en los museos y en otros lugares). No niego que sea genial y que en gran medida a él se deben los éxitos, pero no puedo entender que se eleve culto público impulsado por el Estado a un ser humano vivo”.
En febrero de 1967, viaja a Perú, sorprendiéndose de la historia y tradiciones del pueblo peruano, anotando que “todo lo precolombino es exaltado como lo válido y aún vigente. La idea de reconstruir el imperio Inca va a ser por siglos el ideal de toda política peruana, y hasta [Luis] de la Puente Uceda del MIR, en sus guerrillas habla del Inca en indígena. La idea no es mala, al menos como forma de coordinar toda una serie de países y sus “películas [luchas revolucionarias]”.
En octubre de ese año emprende rumbo a Cuba, y en una escala en Praga, Checoslovaquía (en esos años), escribirá de manera crítica sus impresiones del socialismo real: “Estoy en Praga. Dicen es un país socialista, si no fuera por saberlo, por la arquitectura del hotel y las banderas en las calles en honor al día de la nacionalización de las industrias, no lo creería: las manos suplicantes de propinas de los mayordomos; el servilismo del conserje; la vestimenta, como la gorra del taxista; etc., impresionan a la inversa”. Ya instalado en La Habana, según sus palabras “disintió bastante”, pero se volvió un “incondicional” de la Revolución.